Por: Cielo Dafne Vargas Meza[1]
1. Reforma Judicial: contexto y propósito.
El cinco de febrero del año dos mil veinticuatro, se presentaron veinte iniciativas de reformas, entre ellas: la Reforma Judicial. La pretensión de dicha reforma consiste primordialmente en que los jueces de México, tanto del ámbito federal como local, sean electos popularmente.
El poder judicial y su labor cotidiana son perfectibles, desde su composición hasta la impartición de justicia. Sin embargo, con la reforma judicial se efectuaron rompimientos de tajo: gran cantidad de jueces, magistrados y personal jurisdiccional serán reemplazados- sin tomar en cuenta la experiencia y preparación que tienen-; por otra parte, se agregaron cambios que implican el impedimento de la interpretación y la prohibición a los jueces de frenar leyes con suspensiones, además de la creación de la figura de la supremacía constitucional. Estos y otros aspectos, estaremos analizando en las líneas siguientes; invitando a nuestros lectores a reflexionar todo lo que implica una reforma constitucional.
2. La elección popular de jueces: fundamentos, límites y riesgos.
Con respecto a cómo la elección popular para el poder judicial legitimará su actuación y garantizará la administración e impartición de justicia, no tiene un fundamento teórico, ni práctico, es simplista: las elecciones van aparejadas con la democracia. Sin embargo, un proceso de democratización implica más allá que la voluntad popular. Se necesitan instituciones fuertes, una verdadera participación ciudadana, igualdad ante la ley, y una verdadera separación de poderes: en la que existan pesos y contrapesos.
La reforma judicial conlleva una propuesta de política pública, reitero, la intención de esta radica en solucionar los defectos y problemas que hay dentro del sistema de justicia, primordialmente con la supuesta corrupción que impera en dicho sistema, ello en palabras del ejecutivo federal. Sin embargo, dichas afirmaciones carecen de evidencia contundente y demostrada. La hipótesis se basó en que la elección popular de jueces y magistrados es la solución para terminar con los problemas que subyacen en el poder judicial federal y local.
3. Deficiencias en la formulación y diseño de la política electoral judicial.
Lo anterior, tiene varias fallas tanto en la técnica legislativa como en el ciclo de políticas públicas. En primera instancia: estamos bajo la exposición de motivos que argumenta que la necesidad de una reforma judicial radica en la percepción de la población sobre la justicia mexicana. Empero, no hay un diagnóstico sobre las problemáticas, deficiencias y necesidades que verdaderamente enfrenta el poder judicial. Hay retórica, pero no hay evidencia.
Ante la formulación de la política respecto a las elecciones, hay una falla en cuanto a su diseño. El tamaño de esta elección es más grande y desafiante, el Instituto Nacional Electoral se enfrentó a un escenario sin precedente alguno: es por eso por lo que ni las campañas, ni las boletas, ni el financiamiento electoral ha sido igual a otras elecciones. En esta elección, se votaron por 881 cargos judiciales federales y más de 2,000 locales. En primera instancia, hay una incompatibilidad en cuanto a los distritos electorales y la composición de los circuitos judiciales. Además, el diseño de las boletas es diferente: en este caso se asienta el número del candidato en la boleta, se muestra en pequeñas casillas el poder que ha propuesto al candidato y en total se le brindaron al ciudadano, 9 boletas. Las boletas eran complejas y ello implicó la utilización de acordeones, la ayuda de personas cuando se emitía el voto (lo cual rompe con la premisa de un voto secreto) y una duración de más de diez minutos en las casillas.
4. Desafíos en la implementación del proceso electoral y participación ciudadana.
La implementación de dicha política, respecto a las elecciones tuvo muchas interrogantes. La primera era quién iba a hacer el conteo de los votos; los votos no se contaron de forma tradicional en cada casilla, sino que los paquetes electorales fueron enviados a las 300 juntas distritales para el cómputo oficial. Los cómputos de los resultados fueron publicados en tiempo real a través del sistema “cómputos web” del INE. Y con base en la información brindada por el Gobierno de México, se señaló que los resultados de los cómputos serían informados en las siguientes fechas.
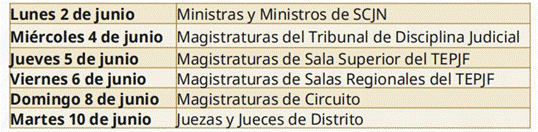
Fuente: Imagen proyectada en la mañanera del 2 de junio de 2025.
Rosa Icela (2025,2 de junio)
Los resultados de la implementación de dicha elección, en cuanto a la participación ciudadana dejó mucho que desear, demos un vistazo a los números: se registraron 10 millones 271 mil votos nulos y otros 11 millones 297 mil votos que se quedaron en blanco.
Hemos hecho un bosquejo político respecto al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025; sin embargo, nos gustaría compartirte las modificaciones jurídicas que conllevan dicha elección.
5. Análisis jurídico de la reforma judicial.
Tras el análisis de la reforma judicial en el ámbito pragmático, también observamos como en su técnica legislativa se contemplaron limitantes y prohibiciones importantes para un análisis jurídico abierto. Además, de que se dio marcha a la elección sin considerar que no estaban previstas las leyes secundarias de dicha reforma, pues durante el camino la normativa electoral vigente se estuvo subsanando aquellos vacíos, y ni qué decir de la ardua labor del órgano constitucional autónomo.
Se agregó un transitorio respecto a atender la literalidad del decreto Décimo Primero Transitorio del Decreto de reforma, establece que la interpretación y aplicación del decreto se hará conforme a su literalidad. No se permitirán interpretaciones análogas o extensivas que puedan implicar la inaplicación, suspensión o modificación del decreto. Esta situación limita la actividad principal de la función jurisdiccional: la interpretación. Restringe el papel del juzgador y le impone que aplique manera mecánica la ley. La ley siempre es susceptible de debate y mejora, por lo que, es importante el papel del juzgador, ya que puede aplicar la hermenéutica, herramientas, test y ponderación para determinar si esta respeta el control de constitucionalidad y convencionalidad[2].
Por lo que este transitorio, significa que no se puede inaplicar dicha reforma y que debe ser atendida a la literalidad, sin que exista un escrutinio sobre ella.
Otro cambio normativo aplicado, es la introducción de la medida “jueces sin rostro”, es decir la integración de jueces anónimos. Se agregó en el artículo 20, apartado A, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que: tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley. Lo anterior, podría incurrir en irregularidades como la exclusión del público, o incluso del acusado o representantes, así como restricciones de derechos de las partes. En el proyecto de sentencia de ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 164/2024 Y SUS ACUMULADAS 165/2024, 166/2024, 167/2024 Y 170/2024[3], el ministro ponente advirtió que en circunstancias como estas (aplicadas en otros países) se ha observado que no se satisfacen las normas fundamentales de un juicio con las debidas garantías.
Más allá de la elección, debimos de observar los perfiles de las personas que contendieron para ser electas. Antes de la reforma judicial, el proceso de selección de personas juzgadores tenía el sustento en la carrera judicial (fundada en 1994). Con ello, observamos el cuidado en la profesionalización y capacitación continúa de los operadores jurídicos. Sin embargo, bajo el contexto de la elección vía voto popular, nos enfrentamos a diversos problemas, desde la índole técnica hasta la moral y social. La elección no asegura la calidad en su desempeño y en sus decisiones. El hecho de eliminar concursos de oposición y la examinación de experiencia y/o formación judicial puede derivar en discursivas deficientes, en tomas de decisiones peligrosas para la población y en el debilitamiento institucional del poder judicial. Durante el proceso de selección observamos que algunos candidatos están involucrados en situaciones delictivas a pesar de que se pidieron cancelar dichas candidaturas: los nombres ya habían sido incluidos en las boletas. Apresurar el proceso de selección provocó que no se escudriñaran lo suficiente los candidatos a contender y que por desgracia estén en la boleta, personas que están siendo investigadas o inclusive que son exconvictos. Con ello, observamos que la elección de dichas personas juzgadoras es una elección con poca información. Además, de que la elección fue deficiente, la información brindada a la población es insuficiente: muchos nombres, muchas competencias y pocas formas de llegar a la población.
El desplazamiento de juezas, jueces, magistradas, magistrados y otros operadores técnicos fue una consecuencia inevitable de la reforma judicial; conlleva el cese inminente de quienes actualmente ocupan estos cargos. El 30 de octubre de 2024, el presidente de la Mesa Directiva del Senado informó que 845 personas juzgadoras habían declinado participar en el proceso electoral para la renovación del Poder Judicial.
A esta situación se suman quienes no cumplen con los requisitos de antigüedad ni edad para acceder a una pensión, pese a haber apostado por la carrera judicial como un proyecto de vida en el que invirtieron años de formación. Hasta hace unos meses, no imaginaban que ese horizonte profesional sería drásticamente modificado. El proyecto de vida de muchas personas fue sorteado, literalmente, en una tómbola.
Otra temática que va más allá de las elecciones y que va de la mano con esta reforma judicial es la prohibición de las suspensiones con efectos generales[4] en juicios de amparo donde se reclame la inconstitucionalidad de normas generales. Dicha imposición tiene efectos negativos para las personas que de forma autoaplicativa se les esté aplicando una norma que se tilda de inconstitucionalidad y la misma está siendo analizada por el poder judicial. Dicha reforma a la ley de amparo fue publicada el 14 de junio de 2024. Inclusive, la COPARMEX[5] consideró que dicha reforma representa un retroceso en la defensa de derechos fundamentales en México. La limitación que se hace respecto al alcance de las suspensiones deja en estado de indefensión a muchas personas, en especial a aquellos que no cuentan con los recursos económicos para acudir ante el poder judicial. La figura de la suspensión garantiza que mientras se estudie el fondo del asunto, se suspendan los efectos negativos de la norma que podría ser calificada como inconstitucionalidad; sin embargo, esto dejó de operar gracias a dicha reforma.
Y, por último, hablaremos sobre la reforma publicada el 31 de octubre de 2024, que modifica los artículos 105 y 107 de la CPEUM, mediante la cual se introduce el principio de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la propia Constitución, es decir: la Supremacía Constitucional. A partir de esta reforma, se declararon improcedentes las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad en contra de dichas modificaciones. Esta reforma resulta particularmente relevante, ya que se publicó en un momento en que se discutirían acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la reforma judicial. Se publicó días antes de que se discutieron las acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la reforma judicial. Dicha reforma fue aplicable cuando se resolvió la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 164/2024 Y SUS ACUMULADAS 165/2024, 166/2024, 167/2024 Y 170/2024 ¿Qué fue lo que se dijo? El ministro González Alcántara Carrancá expuso que el día en el que se publicó la apresurada reforma, ya existía un cierre de instrucción desde el treinta de octubre de dos mil veinticuatro, dejando así de lado la aplicación del artículo segundo transitorio, ya que se encontraba en fase de resolución; no en trámite. Esta postura también fue considerada por el ministro Luis Aguilar Morales. Por su parte, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena retomó sus votos particulares en los recursos de reclamación 8/2016 y 9/2016; dejando en claro la distinción entre cambios constitucionales y reforma, para así considerar la posibilidad de discutir dicha acción de inconstitucionalidad. Después de una acalorada discusión, tomando en cuenta esta supremacía constitucional como impedimento para entrar al fondo del asunto; se desestimaron las acciones de inconstitucionalidad.
Con la reforma judicial podemos observar que apresurar un proceso de elecciones conlleva muchas responsabilidades y cuestiones que desafortunadamente no fueron atendidas a tiempo. Los diálogos efectuados en torno a dicho movimiento fueron un ejercicio en el que se pronunciaron alternativas a la actual reforma que no deben ser desechados. Implementar una reforma de esta índole nos ha dejado con enseñanzas: para el proceso de una política pública deben de emplearse diagnósticos, antes de echar andar una elección aparatosa deben estudiarse todos los supuestos, ya que, estuvimos ante un escenario nuevo y la implementación de una alternativa impositiva no es siempre lo mejor. Ojalá que la transformación del poder judicial siga por otros caminos: más allá de la elección.
Con esto, damos por terminadas nuestras reflexiones sobre los aspectos políticos y jurídicos de la reforma judicial, que sin duda nos dejará con grandes lecciones sobre lo peligroso de apresurar un proceso de elección, las dificultades que se pueden enfrentar diversas instituciones involucradas y bueno, los nuevos paradigmas que nos esperan en la instancia jurídica.
Referencias.
“Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el 5 de noviembre de 2024, disponible en la página web de la SCJN”.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva de la autora invitada y no reflejan necesariamente el punto de vista del blog.
[1] Cielo Vargas Meza (1995) Abogada, maestra en políticas públicas comparadas, amante de la buena literatura y de los parques.
[2] El control de constitucionalidad obedece a que una norma o acto de autoridad se adhiera a las disposiciones de la constitución, mientras que el control de convencionalidad es un mecanismo para verificar que las normas u actos se ajusten a la Convención Americana de Derechos Humanos.
[3] La ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 164/2024 Y SUS ACUMULADAS 165/2024, 166/2024, 167/2024 Y 170/2024 es la acción en la que se impugnó la reforma judicial publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación.
[4] Medida cautelar que se utiliza en el juicio de amparo para paralizar la aplicación de una norma mientras se resuelve el fondo y la constitucionalidad de esta.
[5] Confederación Patronal de la República Mexicana.
![]()
Deja un comentario